Ahora que vivimos una pesadilla vírica tan de película de catástrofes, es casi una obligación recurrir al cine, a las series, a la música y por supuesto a la literatura. Mi último suspiro, las fabulosas memorias de Luis Buñuel, son un buen amigo para este confinamiento. Yo las acabo de releer y me siguen resultando fascinantes porque Buñuel además de un genio del cine es una figura clave del siglo XX y conoció a muchos de los principales artistas y genios de aquel siglo tan convulso como creativo.
La vida de Buñuel es digna de novela o de película, por eso sus memorias son tan apasionantes. Hijo de uno de los aragoneses más ricos de de la época, conoció a Dalí y a Lorca en la Residencia de estudiantes (llena de niños bien como él), se codeó con el París bohemio de los surrealistas, luchó a favor de la república, trabajó en Nueva York, viajó a Hollywood, rodó incansablemente en México, fue venerado en Francia, ganó el Oscar y en su regreso a España se mofó de Franco y de la Iglesia católica de la forma más perfecta: con una obra maestra llamada Viridiana.
El periodo de Buñuel en Hollywood (que recrea el cómic La noche perdida de Luis Buñuel), es apasionante. Mientras seguía apoyando las acciones del movimiento surrealista, el delegado general de la MetroGolwin-Mayer vio La edad de oro. Y no le gustó nada, pero llamó a Buñuel para entrevistarse con él. En aquella entrevista de trabajo, el tipo le dijo: “No he entendido La edad de oro pero me ha impresionado. Esto es lo que yo le propongo: usted va a Hollywood para aprender la magnífica técnica estadounidense, la primera del mundo. Yo lo envío allá, le pago el viaje y usted se queda seis meses, cobrando 250 dólares a la semana y sin más obligación que la de mirar cómo se hace una película. Después veremos lo que se puede hacer con usted”.

De aquel Hollywood el director de Calanda adoraba el humor mudo, el de cómicos como Ben Turpin, Harold Lloyd, Buster Keaton y a todo el equipo de Mack Sennett. Pero, curiosamente, el que menos le gustaba era el más famoso de todos los cómicos de la época: Charles Chaplin. Lo conoció bien y fue invitado a su mansión en muchas ocasiones. Allí Buñuel jugó al tenis, nadó, tomó baños de vapor y estuvo a punto de participar en una orgía que al final se frustró. También conoció, en la famosa piscina de Chaplin, al director Sergei Eisentein, que preparaba su película ¡Que viva México!.
En aquella fastuosa mansión, Chaplin proyectó el famoso cortometraje surrealista Un perro andaluz ante sus invitados. Buñuel dice en Mi último suspiro que Chaplin al menos vio su corto diez veces, estaba fascinado con él. También que en una ocasión su mayordomo chino, que hacía de proyeccionista en aquellas sesiones, acabó en el suelo desplomado tras desmayarse al ver el célebre ojo rasgado por una navaja (que no era un ojo humano, sino el de una vaca muerta).

Mofándose de Chaplin sin pudor, Buñuel recuerda el plagio que le hizo perder miles de dólares al cómico del bigotito: “Como componía la música de sus películas cuando dormía, se hizo instalar al lado de la cama un aparato registrador complicadísimo. Se despertaba a medias y, tarareaba unas notas y volvía a dormirse. Así fue como, con toda buena fe, recompuso la música de La violetera para una de sus películas”.
Como recordó Manuel Vicent en El País, esa película fue Luces de la Ciudad. “La United Artist había contratado esa canción, entonces muy popular, por 80 dólares la reproducción completa y 20 dólares por cada fragmento que suena como leitmotiv en la aparición de la florista ciega y el vagabundo. Pero Chaplin se apropió de esa melodía con la excusa de que él la tatareaba siempre en la ducha y en los títulos de crédito aparece como autor. En el estreno de la película en París el maestro Padilla, al conocer el plagio, exclamó: “Para gitano, yo”. Interpuso una demanda y la Audiencia del Sena, al final de un pleito largo, condenó a la United Artist a pagarle 15.000 francos de indemnización”.
En Hollywood a Buñuel le fascinaba pasear por los inmensos y lujosos escenarios, colarse en los kilométricos platós y también sentarse frente a un limpiabotas para observar a los famosos del cine de manera disimulada, con aquellos penetrantes y nada armónicos ojos suyos. Lo que más le impresionó fue “la magnitud de los medios y la calidad de los trucajes. En Hollywood parecía que todo era posible y que hasta se podía crear el mundo”.
Un día le anunciaron que el todopoderoso comandante de la MetroGolwin-Mayer, Louis B. Mayer, iba a dirigirse a todos los empleados de la compañía. Colocaron a todos los empleados, cientos de ellos, sentados sobre decenas de filas de largos bancos. Junto a Mayer apareció el famoso y joven productor Irving Thalberg, el niño bonito de Hollywood. Tras un respetuoso silencio por parte de los empleados, Mayer dijo que tras largas reflexiones había dado, por fin, con la fórmula para el progreso definitivo y constante para la compañía. Entonces se dio la vuelta de forma teatral y en una gran pizarra escribió su fórmula en letras mayúsculas: “COOPERAR”. En cuanto el magnate dejó la tiza en la pizarra, los trabajadores de la MGM empezaron aplaudir de forma exagerada, entregada. Buñuel, en silencio y sin mover una pestaña, se quedó patidifuso ante aquella disparatada puesta en escena, toda esa americanada.
En su beca en Holywood, Buñuel no trabajaba mucho y en casa se pasaba las horas leyendo las barbaridades que escribían sobre él en los periódicos franceses por su provocadora película La edad de oro. Algo que le llenaba de placer y orgullo, claro. Fuera de su apartamento, se pasaba los días paseando en un Ford, con el que conducía hasta el desierto, lugar que le fascinaba. En esa época conoció también a Dolores del Río y al dramaturgo y poeta Bertolt Brecht, que entonces vivía en California.
El detonante del fin de la beca de Buñuel en Hollywood llegó por lo bocazas que era y cuando un día su amigo Thomas Kilkpatrick le dijo:
Thalberg quiere que tú y otros españoles vayáis mañana a ver ensayar a Lili Damita. Es para que le digáis si habla español con acento.
En primer lugar -contestó Buñuel- yo he sido contratado como francés y no como español. Y en segundo lugar le puede decir al señor Thalberg que yo no voy a escuchar a las putas”.
Al día siguiente se despidió y no volvió hasta años después, en 1939, año del triunfo del fascismo en España. En Luis Buñuel: La forja de un cineasta, Ian Gibson sugiere que la grosería de Buñuel fue provocada porque se rumoreaba que la tal Damita era amante de Alfonso XIII, al que Buñuel, como buen surrealista, aborrecía.
En su regreso a Hollywood, y sin un duro, como era habitual en él, se citó nuevamente con Charles Chaplin. Lo hizo para intentar venderle algún gag surrealista para una de sus famosas y taquilleras películas cómicas, pero le dio plantón. Buñuel lo acaba despachando en sus memorias recordando que Chaplin no tuvo el valor de firmar un llamamiento a favor de la República y contra el golpe militar fascista.
Desde Hollywood Buñuel recaló en Nueva York, cuidad que le fascinaba y en la que logró un trabajo en el Museo de Arte Moderno. Y como le vino ese golpe de suerte (uno de tantos en su agitada vida), pronto llegó la nueva fatalidad. Salvador Dalí, fascista confeso, había publicado La vida secreta de salvador Dalí, librito infecto en el que acusaba a su “amigo” Buñuel de ateo, que en aquellos Estados Unidos era peor que decir que era comunista, cosa que Buñuel también fue. Por culpa de Dalí, ser corrompido y al que mete un buen repaso en su memorias, Buñuel se quedó en la calle con dos niños, una mujer y 43 años.

Pero a pesar de todo lo sufrido, el director de Los olvidados guardó siempre un buen recuerdo de la meca del cine. Lo confiesa así en sus memorias: “Vendí mi coche a la esposa de Edgar Neville. Me llevaba un recuerdo maravilloso. Recuerdo los olores de la primavera en Laurel Canyon, el restaurante italiano en el que bebíamos el vino en tazas de café, los policías que un día me detuvieron para ver si llevaba alcohol en el coche y luego me acompañaron a casa porque había perdido. Cuando me acuerdo de mis amigos, de aquella vida tan distinta, de la cordialidad y la inocencia estadounidense, siento emoción”.
En el fondo Buñuel nunca pudo hacer carrera en Holywood porque el sistema de estudios le parecía demencial. En sus memorias dice que no lamenta no haber hecho cine en Hollywood, algo que me recordó Jean-Claude Carrière, coautor de Mi último suspiro y al que conocí en París. Allí el guionista de El discreto encanto de la burguesía me recordó la famosa anécdota en la que el director Nicholas Ray le preguntó a Buñuel cómo podía hacer películas tan libres con tan poco presupuesto. Buñuel le contestó: “Es usted un director célebre, acaba de rodar una película por 5 millones. Ruede ahora una de 400.000 y verá por sí mismo la diferencia”. Asombrado y casi escandalizado, Ray contestó: “¡Ni pensarlo! Si lo hiciera todo Hollywood pensaría que estoy en decadencia, estaría perdido”.

Aprovechen estos días de confinamiento para releer las memorias de Buñuel si las tienen. Y si no cómprenlas online. No se arrepentirán.
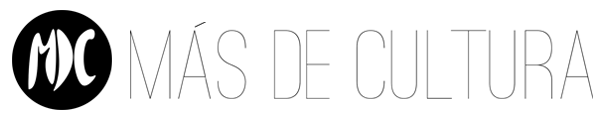


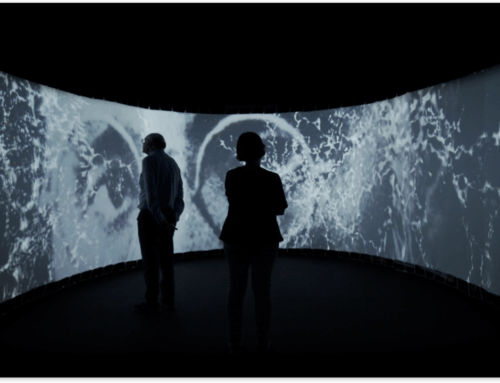










Deja tu comentario