“A la gente no suelen gustarle los buenos críticos, tienden a odiarlos. Si caes bien deberías empezar a preocuparte”. (Pauline. Kael)
Hubo un tiempo, aunque no se lo crean, en el que un crítico de cine era un cineasta más, igual que un guionista o un director. La razón es sencilla: analizaba y estudiaba de forma rigurosa y libre las películas, sus críticas eran influyentes, los productores, guionistas y directores leían su trabajo para mejorar. Hasta Billy Wilder dijo haber aprendido mucho como cineasta de una crítica que le hizo de Kael.
Pero hoy un crítico de cine no tiene ninguna relevancia para los cineastas o los espectadores. El oficio de la crítica, antes elitista y hasta bien remunerado, ha muerto por la democratización de las opiniones. Hoy cualquier tuercebotas pontifica en las redes sobre los estrenos de moda y tiene más lectores que un especialista que se trabaja un buen análisis o recomienda a un cineasta que se sale de los cánones, la cultura oficial o las películas vendidas con bestiales campañas publicitarias.
Pero Pauline Kael tuvo la suerte de nacer en otra época y dedicarse a un oficio genial cuando el cine de su país fue genial por última vez: finales de los sesenta, todos los setenta y una pequeña parte de los ochenta. Ella llegó a ser amiga y consejera de aquellos cineastas y dio a conocer a Martin Scorsese con su reseña de Malas calles y a Steven Spielberg con la de Loca evasión.

Una buena manera de adentrarse en la vida y obra de esta escritora nacida en una granja de Petaluma (California) es el documental Pauline Kael: El arte de la crítica. Todo empezó tomando unas copas entre amigos, tras la proyección de Candilejas, de Charles Chaplin. Un tipo la escuchó destrozarla de forma brillante. El tipo resultó ser un editor y le invitó a pasar al papel aquella valiente y brillante crítica.
Kael empezó a gustar porque tenía cultura, criterio y porque era una mujer libre, no se amedrentaba ante los intocables, no tenía miedo de destrozar algo que para el común de los críticos o los habituales aduladores culturales era la nueva obra maestra de un genio. Algo que, por cierto, no ha cambiado un ápice a día de hoy. Lo mejor de Kael fue su valentía porque nunca se vendió. De hecho, le tenían tanto miedo que muchas compañías de cine no le permitían asistir a pases de prensa. Una actitud pueril porque Kael pagaba su entrada en el estreno y veía las películas igualmente.
Según sus propias palabras, quería que sus frases respiraran, que tuvieran voz humana, que se alejaran del peñazo académico, que nunca aburrieran. Y si había que meter alguna obscenidad o expresión coloquial pues se metía. Otra característica que la diferenció de los críticos dinosaurios es que odiaba el elitismo cultural, el esnobismo. Y sabía que también había arte mayúsculo en las películas que no ganaban pomposos premios en festivales europeos, en los films de mero entretenimiento, en el cine de serie B, en el cine pop.
Especialmente brutal fue con la pedante Hiroshima mon amour, película de Alain Resnais presentada en Cannes en 1959 y nominada al Oscar a la Mejor película extranjera. También fue certera con La dolce vita, por la que Fellini logró la Palma de Oro en Cannes y cuatro nominaciones al Oscar. En el mismo grupo de pedantería de pijos aburridos metió a La noche, de Antonioni, y El año pasado en Marienbad, también de Resnais y también nominada al Oscar a la Mejor película extranjera. Para Kael estas películas eran un aburrido cine sobre gente aburrida, insatisfecha, exitosa, autoindulgente, superficial. Y además un cine bastante machista. Dio en el clavo.
Kael atacó el elitismo e insufló autenticidad y cercanía a la crítica de cine enfrentándose a un tipo tan peligroso como el crítico Andrew Sarris, que expandió la estúpida “teoría del autor” basándose en los textos de Andrés Bazí. En resumen: a diferencia del teatro (en el que el autor es el escritor de la obra), el “verdadero autor” de una película es del director, al que se agradece que sea también escritor de la obra para hacerla total. A día de hoy todavía estamos sufriendo esta majadería que Kael atacó furiosamente en las páginas del New Yorker. ¡Cuánta razón!
Pero Pauline Kael no fue perfecta, ni mucho menos. Se empeñó en atacar a los directores que eran intocables para muchos. Como Hitchcock, del que odiaba sus “trucos manidos”. Uno de sus ataques más crueles y absurdos fue el que sufrió, y en persona, el gran David Lean. En un almuerzo que le dedicó el Circulo de críticos de nueva York en 1970, Pauline se acercó al maestro y le mostró de forma gratuita lo que detestaba Lawrence de Arabia. Ella era una devota de Thomas Edward Lawrence y pensaba que hubiese sido mejor que nunca se hubiese rodado la película. Para ella Lawrence no era “un narcisista sádico con complejo mesiánico”.
Tras aquel desagradable almuerzo, el director que había rodado joyas del cine como Breve encuentro o El puente sobre el río Kwai, dijo lacónicamente a sus agresivos anfitriones: “Caballeros, seguramente a ustedes les encantaría que hiciese películas de 16 milímetros y en blanco y negro”. El de Lean era un evidente guiño a ese cine de los jóvenes airados, al Free Cinema, a la Nueva Ola o a John Cassavetes, a un cine que ya no era el suyo. A sus 62 años, Lean se sentía un dinosaurio y solo hizo una película más: Pasaje a la India.
Kael también atacó a Blade Runner y a 2001, de Kubrick. De ella, posiblemente una de las películas más libres y vanguardistas que se han producido jamás en Hollywood, dijo que tenía el argumento más gloriosamente redundante de todos los tiempos y que “celebra el final del hombre”. También atacó de forma bastante gratuita a Shoah, el fabuloso documental de Claude Lanzmann.
Y aunque se ganó una enemistad con Ridley Scott, Gregory Peck, Orson Welles y George Roy Hill (director de Dos hombres y un destino que la insultó por carta), tuvo una curiosa relación de amor-odio con Woody Allen, que admiraba sus críticas. De hecho, le escribió: “Nadie trabaja con tanto amor como usted lo hace, espero que podamos almorzar juntos”. Y lo hicieron y se llevaron bien hasta que ella destrozó Recuerdos, que a día de hoy Allen sigue defendiendo aunque es de lo peor que ha rodado. Y ya no volvió a ser lo mismo. De hecho, en sus memorias Allen describe a Kael como una mujer cargante y agresiva en las cenas que compartía con ella.
Una de las figuras de Hollywood a las que Allen conoció bien y que debe su carrera a Kael es Warren Beatty. El actor, descubierto en Esplendor en la hierba, quería demostrar que era más que un a cara bonita y protagonizó y produjo Bonnie y Clyde para Warner. Pero la película, con una violencia muy descarnada para aquella época, no fue entendida ni por el estudio ni por la crítica. Hasta que llegó Kael.
Cuando vio la película, que inauguraría el llamado Nuevo Hollywood, quedó arrebatada, sostenía que Bonnie y Clyde era la película americana más emocionante desde El mensajero del miedo. New Republic rechazó su reseña, y como estaba harta de cómo la trataban en aquella publicación (le reescribían sus artículos sin permiso), les mandó al carajo y envió la reseña al New Yorker, que la publicó y fue un éxito.
William Shawn, editor del New Yorker desde 1952 a 1987, la fichó y su relación fue digna de una obra de Ben Hecht. Se peleaban, se gritaban, se picaban, se reconciliaban, reían… Shawn era un caballero y ella a veces resultaba soez en sus críticas, que sufrían los cambios del lapicero rojo de Shawn. Aun así, en The New Yorker la trataron como a una estrella. Para que se hagan una idea de su influencia, hasta llegaron a emitir spots televisivos anunciando artículos suyos.

Años más tarde, en una jugada maestra, Warren Beatty la llamó para darle un puesto en Paramount, trabajaría para él asesorándolo. Entre los tipejos con los que tuvo de lidiar la pobre Kael estaba el cocainómano Don Simpson, productor de películas tan exitosas y ordinarias como Flashdance o Top Gun. Duró muy poco encerrada en aquella oficina y volvió a la crítica. Antes, eso sí, logró que en Paramount dieran luz verde a un guión fabuloso: el de El hombre elefante.
Y en su regreso a la crítica pensó que vivir en el campo era mejor opción que vivir en un apartamento enano y carísimo (nunca fue una mujer con mucho dinero). Y lo hizo con su hija (fruto de una relación en la que nunca hubo amor, de conveniencia), que pasaba a máquina sus reflexiones. La crítica más importante e influyente jamás aprendió a escribir a máquina.
Kael fue tan brillante como atrevida. Tuvo la osadía de decirle a Coppola que no usase las La cabalgata de las valquirias para la escena de los helicópteros en Apocalypse Now porque el tema ya había sido usado en otra película. Y de George Lucas dijo: “La Guerra de las galaxias es un proyecto personal de Lucas, que no ha padecido ninguna intromisión por parte de la industria. Pero no hay en él nada que esté hecho pensando en algo más que en el gran público. No hay belleza ni lirismo. A los niños les encanta, pero no tiene ningún gancho emocional”. Una gran definición del universo Star Wars.
Lo mejor del documental Pauline Kael: El arte de la crítica es recordar la labor fundamental de un buen crítico: dar a conocer a los cineastas con talento que no tienen el respaldo de los poderosos o de la oficialidad cultural, cuestionar siempre el canon oficial y atacar sin piedad las basuras que suele ofrecer el mercado. Kael, en definitiva, fue una brillante analista cuando hubo buenas películas que analizar. Cuando el cine tenía cosas que decir y las decía de forma maestra.
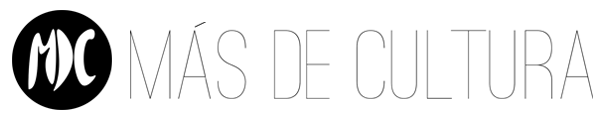



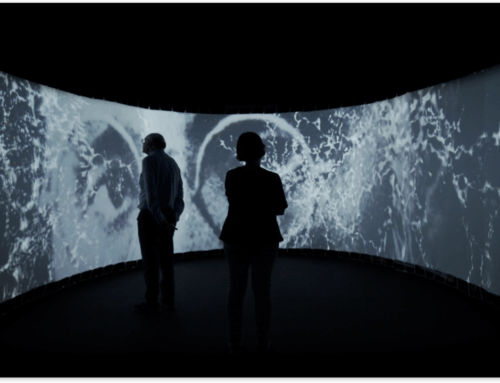









Deja tu comentario